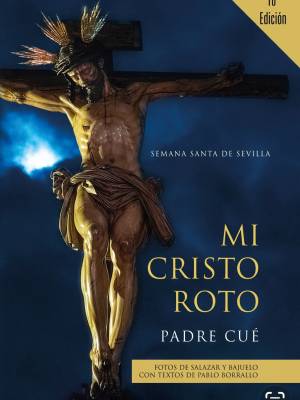REFLEXIÓN DEL REY MELCHOR CVIII
Un año después: calambres de recuerdos en La Macarena
Ha pasado un año desde que salí en la cabalgata, y todavía hay instantes que no se han ido: se han quedado dentro, como un eco cálido que vuelve cuando menos lo espero. No sé si lo que siento es nostalgia, tristeza o alegría; quizá es todo a la vez, mezclado, apretado en el pecho como esos “bellos de punta” que aparecen sin pedir permiso cuando la emoción te sorprende de frente.
Recuerdo el calor. El de la tarde y el de la gente. El de una Sevilla que no mira, sino que abraza con la mirada. Recuerdo los saltos, la música, el ruido dulce de la ilusión chocando contra el aire. Y recuerdo, con una nitidez que casi asusta, ese grito que parecía sostenerlo todo: “¡Que salte Melchor!”. Y Melchor saltaba. Y en ese salto, por un segundo, parecía que el mundo era sencillo: un barrio, una calle, una promesa de alegría compartida.
La Macarena. Mi barrio. Mi gente. Mi madre. Hay palabras que, cuando las dices por dentro, no describen: invocan. La Macarena no es solo un lugar; es una manera de pertenecer. Es una esquina que te vio crecer, un rostro conocido entre la multitud, una mano que se alza para saludar aunque no sepas exactamente a quién. Y mi madre… mi madre como raíz y como faro, como memoria viva. Pienso en ella y siento que la cabalgata no era solo un recorrido: era una casa en movimiento.
Pero también, entre tanto brillo, apareció una sombra que no supe nombrar del todo en aquel momento. Porque uno puede estar rodeado de miles y, aun así, sentirse ignorado. Es extraño: vas entregando ilusión, tirando caramelos, buscando ojos, y de pronto te asalta una pregunta tonta y seria a la vez: “¿Y si nadie me ve de verdad?”. Y, sin embargo, en el mismo instante, otra certeza te desarma: también me he sentido amado. Amado en una sonrisa inesperada, en una mirada húmeda de alguien que te agradece sin palabras, en esa risa de niño que te devuelve algo que creías perdido.
Por eso digo que todos son recuerdos y todos me dan un pequeño calambre. Un calambre bueno, pero calambre al fin: como si la emoción tensara un músculo antiguo. “Qué bello todo”, me digo. Y a la vez: “qué calambres de recuerdos”. Porque los recuerdos no siempre son suaves; a veces pinchan. A veces traen miedo. Y el mío, lo reconozco, tiene nombre: miedo a ser olvidado.
No es solo el miedo a que se olvide una participación, un disfraz, un día señalado. Es el miedo más hondo: el de pasar por la vida sin dejar huella, sin que nadie pronuncie tu nombre con cariño cuando ya no estés delante. Ese miedo se cuela, incluso en las fiestas. Quizá, precisamente ahí, donde la alegría es tan alta, la fragilidad se nota más.
Y entonces aparece el otro gran recuerdo: el hospital. Mi centro de trabajo. Un lugar que siempre ha sido serio, exigente, lleno de humanidad desnuda. Pero después de aquel año, lo veo diferente. Camino por sus pasillos y no solo veo enfermedad: veo personas buscando energía. No una energía cualquiera, sino una especie de fuerza profunda, casi divina, que les permita sostenerse un día más. A veces pienso que, para algunos, la quimioterapia no es solo un tratamiento: es también un acto de fe en el futuro. Una manera de decir: “Todavía no. Todavía quiero. Todavía espero”.
Y yo, al mirarles, entiendo que la ilusión no es un lujo infantil; es una necesidad humana. En el hospital se aprende que la esperanza no siempre grita; muchas veces susurra. A veces es solo una mirada que aguanta, una mano que aprieta, una broma pequeña en medio de la fatiga. Pero está. Y cuando está, cambia el aire.
Por eso la cabalgata vuelve en mis sueños como un consuelo extraño. Nostalgia, sí. Pérdida, también. Pero una pérdida que se encuentra en cada sueño, como si el corazón supiera rescatar lo que le hace vivir. En esa mezcla hay algo que me cura sin prometer nada: el recuerdo de una Sevilla capaz de florecer de nuevo. Porque Sevilla florece cuando la gente se mira, cuando el barrio se reconoce, cuando la ilusión no es un espectáculo sino un pacto: “seguimos aquí, juntos”.
Pienso en quienes, a golpe de trabajo, sostienen lo que no se ve: los que organizan, los que cuidan, los que limpian, los que empujan el carro cuando pesa, los que se levantan temprano para que otros tengan un instante de magia. Y pienso también en quienes luchan en silencio, en una habitación de hospital, por recuperar un poco de luz. A todos ellos les debo algo: me recuerdan que la ilusión no es ingenuidad, es resistencia.
Si tuviera que resumir este año después de salir en la cabalgata, diría esto: que he aprendido a agradecer incluso el calambre. Porque el calambre demuestra que sigo sintiendo. Que todavía hay cosas que me erizan la piel. Que aún puedo conmoverme. Y que ese miedo a ser olvidado, aunque duela, también me empuja a estar presente, a amar mejor, a mirar de frente.
La Macarena, mi madre, mi gente, el grito de “¡que salte Melchor!”, el calor, los saltos, el hospital, la esperanza: todo se ha quedado en mí como una misma historia contada desde distintos lugares. Una historia que, pese a todo, termina en gratitud.
Gracias.